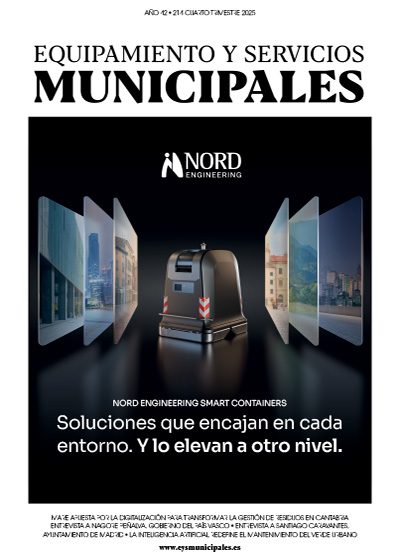Infraestructura verde
"Las políticas encaminadas a la sostenibilidad urbana son una necesidad y un imperativo"
Entrevista a Pedro Calaza, presidente de la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos

El verde urbano se ha consolidado como un elemento estructural en la planificación urbana, lo que pone de manifiesto la importancia de atender con rigor los aspectos técnicos vinculados a su diseño, implementación y gestión. Pedro Calaza, Doctor Ingeniero Agrónomo por la USC y Doctor en Arquitectura del Paisaje por la Universidad de Lisboa, además de presidente de la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos (AEPJP), subraya en esta entrevista el papel esencial que desempeñan las zonas verdes en la transición sostenible de las ciudades. Además, aborda algunas claves para el desarrollo efectivo de la infraestructura verde urbana, como son las políticas públicas, los mecanismos de incentivo o la relación de la ciudadanía con estos espacios verdes.
Tras una larga trayectoria en el ámbito de la arquitectura del paisaje, ¿qué objetivos se propone alcanzar en esta etapa como presidente de la AEPJP?
Los principales objetivos perseguidos en esta etapa al frente de la AEPJP son muy variados y ambiciosos, pero convergen con la idea firme de consolidar nuestra asociación como referencia nacional e internacional en el sector. Pretendemos, aparte de los objetivos tradicionales, ser palanca de cambio e impulsar una nueva forma de ver los espacios verdes desde un prisma transversal y constructivo. Queremos integrar la funcionalidad ecosocial en el pensamiento colectivo de los usuarios, no quedarnos en la percepción tradicional de espacios estéticos y de ornato, sino trasladar sus bondades, sus servicios ecosistémicos con una fuerte apuesta por la ciencia y por las evidencias técnico-científicas como pilar de referencia.
Todos somos conscientes del papel de los espacios verdes conectados en la infraestructura verde multiescalar, en la salud, el bienestar, en la mitigación del cambio climático, en los beneficios sociales y económicos en general, y realmente todo ello representa un argumento de gran fuerza para esgrimirlo en la planificación y gestión de nuestras ciudades. Ello debe desarrollarse tanto por los profesionales del sector como en colaboración e interacción con la ciudadanía en general. Llevamos tiempo colaborando con otras entidades como la FEMP, ASEJA, UICN, CONAMA, Fundación ONCE, Starlight y diferentes universidades para buscar sinergias y simbiosis en este ámbito tan necesario de trabajo y, además, tan satisfactorio.
.jpg)
¿Cuáles son, desde su punto de vista, los principales retos que enfrenta la implementación de políticas de desarrollo urbano sostenible en la actualidad?
Las políticas encaminadas a la sostenibilidad urbana son una necesidad y un imperativo para lograr ciudades más enriquecedoras, sanas y equilibradas. Desde hace décadas, han ido apareciendo normas, leyes, directrices y ciencia específica para su mejor entendimiento, implementación y gestión. Lamentablemente los procesos de integración son lentos, pero podemos subrayar que en los últimos años han sido impulsados gracias a la estrategia de infraestructura verde, las nuevas agendas urbanas y al recién aprobado reglamento de restauración de la naturaleza. Todo ello va acompañado de mecanismos de financiación como los lanzados por la Fundación Biodiversidad. Pero queda mucho por hacer, quizás una de las barreras o hándicaps más poderosos es la falta de sensibilización o conocimiento por parte de los que toman decisiones, en este caso, políticos y técnicos en materias de urbanismo u ordenación del territorio. La mirada al paisaje debe ser transversal y no hay cabida ya para egocentrismos corporativos o sesgos intelectuales que minan los mejores resultados.
Otro gran problema es la falta de confianza en las soluciones. Por ejemplo, hay opciones de sustituir y/o complementar los sistemas de drenaje tradicionales por sistemas de drenaje sostenible o sistemas de depuración natural, inspirados en biomímesis que funcionan mejor, son más económicos y más biofílicos; pero que no se utilizan en demasía por el miedo escénico a utilizar sistemas poco extendidos. Por otra parte, los procesos de urbanismo requieren un punto de inflexión y trabajar con modelos contemporáneos donde el paisaje urbano sea el recurso de diseño, modelos en los que se trabaje al mismo nivel las construcciones, los viales y el capital natural, todavía tenemos que trabajar mucho este ámbito, y tenemos propuestas integradoras como el urbanismo ecológico del paisaje, el urbanismo ecosistémico o el urbanismo consiliente.
.jpg)
En un contexto de desarrollo urbano creciente, ¿cuáles son los criterios indispensables que debe incorporar la planificación y gestión de las áreas verdes para resultar efectiva y beneficiosa?, ¿qué nuevos enfoques están surgiendo en este ámbito?
El crecimiento urbano es imparable, las noticias diarias apuntan a un vertiginoso éxodo a las ciudades que genera espacios de vida sobremasificados, con percepciones y necesidades diferentes, habida cuenta de la gran heterogeneidad cultural, social, económica, y de salud de los ciudadanos de este siglo. Los nuevos diseños urbanos no deben perder el ancla con el carácter del lugar, con su genius loci, pero deben integrar esa realidad. Con relación específica a espacios verdes urbanos, se deben incluir los usos realmente actuales, los parámetros de inclusividad global como género, edades, aspectos culturales, etc. Y todo va de la mano de la equidad y justicia social, debemos huir de procesos de gentrificación ecológica y garantizar un acceso universal a los espacios, que a la postre, es lo que buscaba, entre otras cosas, el ODS 11 de ciudades y comunidades saludables.
En general, debemos ser inteligentes y utilizar la naturaleza, el capital natural, porque sus beneficios, sus servicios son soporte de vida y eso se traslada a las ciudades. Los nuevos enfoques obedecen a responder a las necesidades actuales y a los nuevos criterios de diseño y gestión que convergen con una visión más naturalística de los espacios, más ecofuncionales, más sostenibles y menos costosos.
"En general, debemos ser inteligentes y utilizar la naturaleza, el capital natural, porque sus beneficios, sus servicios son soporte de vida y eso se traslada a las ciudades"
Teniendo en cuenta la evolución en este campo en España, ¿cuáles son, en su opinión, los proyectos de paisajismo urbano más representativos en términos de integración de la naturaleza y mejora de la calidad de vida urbana?
Si acotamos la pregunta a las acciones específicas de espacios verdes en medio urbano, deberíamos abordarlo a dos escalas; la escala macro, en la que emergen estrategias de infraestruc - tura verde y, la escala micro que son actuaciones específicas que, en definitiva, son los elementos que forman parte de la infraestructura verde municipal.
En la primera escala, hay numerosas experiencias positivas de entendimiento global y diseño integrador con los valores na - turales y la mejora de la calidad de vida. Las grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Zaragoza llevan tiempo trabajando en ello, pero ahora ciudades de menor ámbito poblacional y/o espacial están desarrollando proyectos significativos como Santander, Rivas Vaciamadrid o Gijón, por no olvidarse de villas como Carballo (A Coruña). Todos trabajan, lógicamente a su es - cala, en proyectos que hibridan estas líneas y que se focalizan en el uso del material vegetal para la mejora de la salud y cali - dad de vida de las personas.
En la segunda, hay muchos más ejemplos de acciones pun - tuales, aprovechándose de financiación externa. Pero me gustaría destacar a ayuntamientos como Málaga o Murcia que han desarrollado guías de soluciones basadas en la natu - raleza específicas para sus contextos ambientales y sociales, un camino a seguir.
.jpg)
¿Cómo evalúa el papel de las tecnologías digitales en la gestión de áreas verdes, especialmente en términos de monitorización, planificación de recursos y reducción de huella ecológica en el mantenimiento de estos espacios?
Las nuevas tecnologías, entre las que incluyo en este sector la IA, la teledetección, la fotogrametría, data mining, etc… tienen un papel importante para mejorar el uso y disfrute de los espa - cios verdes. Los denominados Smart Parks se posicionan como una propuesta interesante para lograrlo. Con estos sistemas se puede evaluar la sanidad de la masa vegetal, medir la afluencia y uso de los espacios, ajustar la huella hídrica, la huella ener - gética, mejorar la información a los usuarios y, en definitiva, utilizar las tecnologías para una mejor gestión de los espacios verdes de nuestras ciudades. Lo importante es siempre recor - dar que son un medio y no un fin…
Madrid alberga un total de 15 parques y jardines históricos. ¿Qué papel considera que juegan estos espacios en la identidad cultural de la ciudad? ¿y en la mejora de la sostenibilidad?
Los jardines históricos son monumentos, forman parte de nuestra historia, de nuestra cultura, de nuestro patrimonio y son reflejo de una época y una visión del mundo.
En la anatomía de una infraestructura verde, hay una serie de espacios denominados núcleos o nodos que son los elementos más importantes que están unidos por corredores. En general, suelen ser espacios de alto valor natural, protegidos, cataloga - dos etc., pero en medio urbano suelen ser los grandes parques y, por supuesto, los jardines históricos que, de forma independiente a su superficie, son nodos que tienen ese doble valor: ecológico y cultural. Por tanto, los jardines históricos son piezas clave en la estructura y distribución de los espacios verdes en nuestras ciudades.
"Los jardines históricos son piezas clave en la estructura y distribución de los espacios verdes en nuestras ciudades, fiel reflejo de nuestro pasado y cultura"
Los jardines históricos son identidad cultural, son el fiel reflejo de nuestro pasado y cultura, de nuestro uso de la arquitectura del paisaje, de la botánica y de la gestión; son capas del palimpsesto a conservar, proteger y valorar.
Con relación a la sostenibilidad, es importante pero no como en otros espacios, los jardines históricos se han diseñado en un momento histórico determinado, con unos parámetros y directrices lógicos en esa época que pueden no coincidir con los actuales, por lo que lo relativo a la sostenibilidad debe estar supeditado a sus valores, configuración, composición y gestión. Todo lo que se puede hacer relativo a la sostenibilidad será acertado, pero en coherencia con la esencia del espacio y huyendo de transformaciones o incorporación de elementos que no forman parte del carácter del sitio y que, incluso, podrían mermar su valor.
Los parques y jardines históricos, con su alto valor patrimonial, ofrecen una oportunidad única para integrar servicios ecosistémicos en el paisaje urbano. ¿Qué estrategias considera necesarias para equilibrar su conservación histórica con la maximización de los beneficios ecológicos?
Los servicios ecosistémicos son de tres tipos: provisión, regulación y culturales. En medio urbano y coincidente con los jardines históricos, los de regulación y culturales son sinérgicos y, en muchos casos, antagónicos con los de provisión. Los de tipo cultural incluyen la salud, bienestar, ocio, recreo, pero también divulgación y sensibilización ambiental, ecológica y científica. En este sentido como estrategia más racional, se debería trabajar en potenciar los servicios de regulación con los culturales más importantes desde el prisma histórico de este espacio y, como debe ser, manteniendo el catálogo florístico histórico aunque sus servicios ambientales sean menores que los de otras especies, porque la composición botánica de un jardín histórico es su piedra angular, su talón de Aquiles.
No olvidemos que la carta de referencia de jardines históricos, La Carta de Florencia, define en su articulo 1 el jardín histórico como: "una composición arquitectónica y vegetal que, bajo el punto de vista de la historia o del arte, tiene un interés público y, como tal, está considerada como un monumento". De la misma forma, en su artículo 2: "El jardín histórico es una composición de arquitectura cuyo material es esencialmente vegetal y, por lo tanto, vivo, perecedero y renovable". Por tanto, la masa vegetal, los árboles, arbustos y las plantas herbáceas, son el alma mater del espacio, y debe optimizarse su estado para ofrecer esa lectura cultural y esos servicios ambientales.
"Las administraciones están comprendiendo al fin que el montante económico invertido en infraestructura verde no es un coste, sino una inversión"
A medida que crece el interés por la infraestructura verde, ¿qué acciones están tomando los territorios para integrarla en sus entornos urbanos, y qué incentivos están propiciando su expansión?
La infraestructura verde es multiescalar a nivel administrativo y espacial, los entornos urbanos dependen de los ayuntamientos y es la escala más pequeña de abordaje de la infraestructura verde.
A nivel nacional, el Gobierno de España, siguiendo lo establecido en la Ley 33/2025 de Patrimonio natural, redactó, aprobó y publicó la estrategia nacional en julio de 2021 (tres años después del marco temporal establecido) y las 17 comunidades autónomas están haciendo lo propio a diferentes velocidades, aunque también el plazo acabó en julio de 2024.
El caso de los ayuntamientos es muy heterogéneo, hay experiencias que tienen ya años como Barcelona, Madrid o Zaragoza, y otras que están en fase de desarrollo e implementación como Rivas Vacía Madrid, Santander o Gijón. Pero todas deben adaptarse a lo recogido en la estrategia nacional y a las emergentes estrategias regionales, por lo que deben ser revisadas. Las acciones realizadas son muy variadas, desde experiencias a escala micro como actuaciones específicas, pero sin lectura de territorio, hasta experiencias hilvanadas en una interpretación de las necesidades de las ciudades.
Desde un punto de vista económico, de incentivos, hay diferentes opciones para poder implementar este tipo de soluciones a diferentes escalas de la infraestructura verde o de diferentes aproximaciones a las soluciones basadas en la naturaleza. Hay ayudas y financiación europea de diferentes enfoques, como ejemplos específicos, investigación, monitoreo, etc. Quizás las más significativas son las impulsadas por la Fundación Biodiversidad, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Pero lo que realmente es importante es que está, al fin, calando que el montante económico invertido en infraestructura verde no es un coste, sino una inversión.
"Los espacios verdes deben ser entendidos holísticamente PUBLICIDAD por la ciudadanía como escenarios de generación de múltiples beneficios"
Apuntando a las próximas décadas, ¿cuáles considera que son las prioridades más urgentes para el desarrollo del paisajismo y cómo está trabajando la AEPJP para asegurar que estas prioridades sean abordadas de manera efectiva?
A mí me gusta más utilizar el enfoque de “arquitectura del paisaje” que paisajismo, por sus connotaciones académicas, conceptuales y de la praxis profesional. La arquitectura del paisaje debe ser transversal, multidisciplinar y abordada desde un diálogo abierto de conocimiento y construcción de ideas y propuestas contemporáneas, sostenibles, atractivas, basadas en ciencia (en la medida de lo posible) y con criterios de inversión económica y generación de servicios ecosistémicos.
El paisaje, como lo define el Convenio Europeo del Paisaje del 2000 es “cualquier porción del territorio que es percibida”; es decir, si no hay percepción, no hay paisaje. Esta definición es una apuesta firme de que los entornos urbanos, los paisajes cotidianos también son paisaje. Y de ahí parte una derivada muy importante que debemos abordar que es la “percepción”. Históricamente y para la mayor parte de la población, la percepción se reduce al enfoque de belleza, de ornato, de estética, pero el paisaje es mucho más amplio, debe ser una percepción ecosistémica en la que el perceptor debe conocer las bondades que le brinda lo que ve, y ahí están los servicios ecosistémicos, tan amplios, tan variados que no es sólo la parte estética ni la visual.
La percepción del paisaje debe enriquecerse con una lectura más global, de entendimiento de lo que se aprecia, tanto visual como olfativo y auditivo, sin olvidar el bagaje material e inmaterial. Desde la AEPJP queremos profundizar en este enfoque y explorar formas de concienciar, divulgar, trasladar conocimiento y llegar al gran público para que los diseños de espacios verdes, de los parques, jardines, recuperación de ríos, de láminas de agua, etc… sean entendidos holísticamente por la ciudadanía como escenarios de generación de múltiples beneficios, como escenarios de vida y para mejorar la vida de la población.
Noticias relacionadas
EN PORTADA
Suscríbete a nuestraNewsletter
La información más relevante del sector directamente en tu correo.
Suscribirme